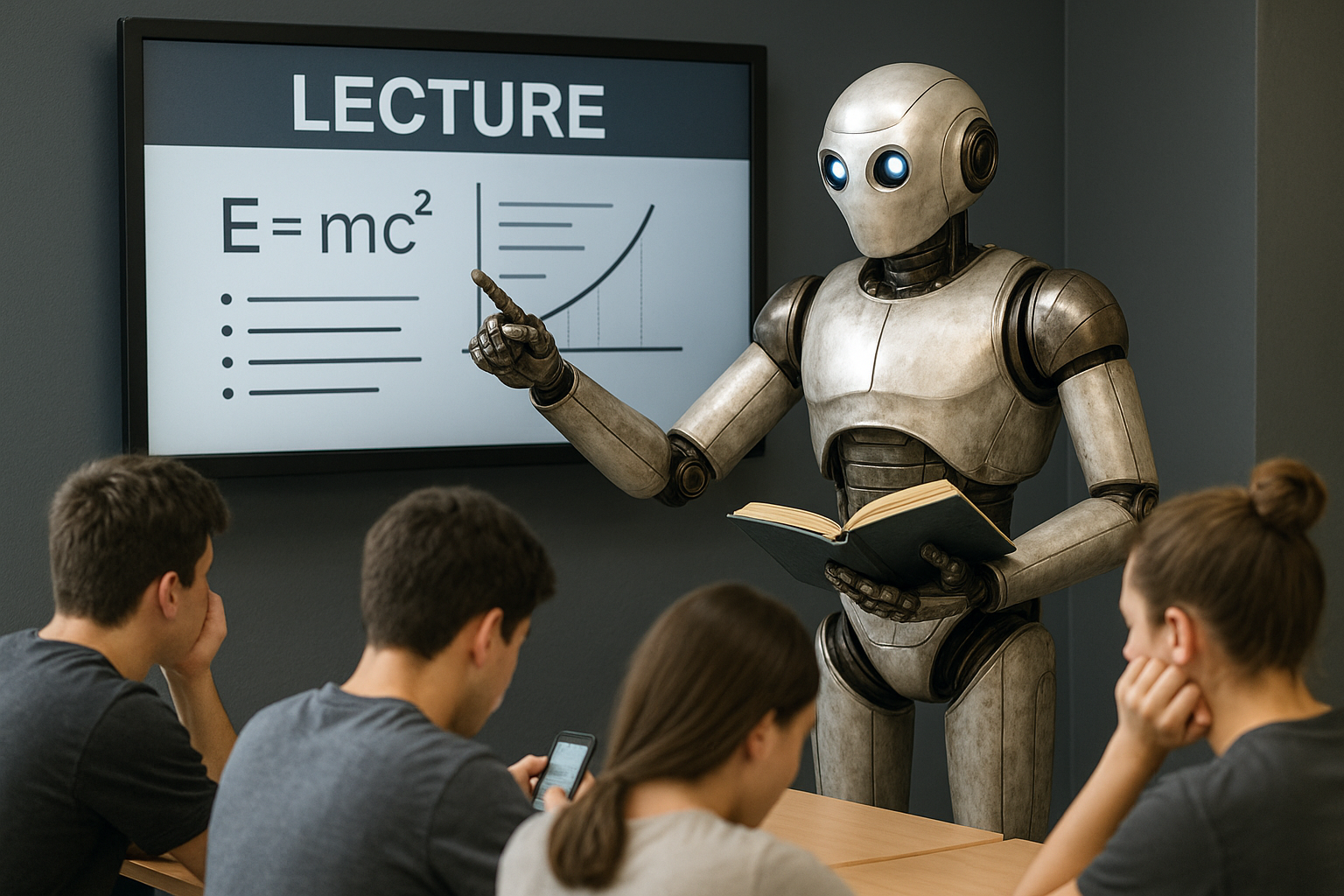Orwell gritaba desde 1949 que "el Gran Hermano te observa", pero al parecer, mientras lo leíamos, alguien en Silicon Valley pensó: “¡Ey, qué gran idea para una startup!”. Hoy, tu casa tiene más micrófonos que un set de televisión: Siri te juzga, Alexa te delata, tu teléfono responde a lo que no preguntaste y el big data ya sabe que volviste con tu ex antes de que tú lo aceptes. Porque claro, nada dice ‘libre albedrío’ como aceptar las cookies sin leer.
"El país se divide entre los que hacen y los que critican a los que hacen". (Gloria Zea)
sábado, 3 de mayo de 2025
La ciencia ficción tenía razón (y nosotros firmamos los términos y condiciones)
Orwell gritaba desde 1949 que "el Gran Hermano te observa", pero al parecer, mientras lo leíamos, alguien en Silicon Valley pensó: “¡Ey, qué gran idea para una startup!”. Hoy, tu casa tiene más micrófonos que un set de televisión: Siri te juzga, Alexa te delata, tu teléfono responde a lo que no preguntaste y el big data ya sabe que volviste con tu ex antes de que tú lo aceptes. Porque claro, nada dice ‘libre albedrío’ como aceptar las cookies sin leer.
Curiosidades y anécdotas en la elección del Papa
La elección del sucesor no es solo un
asunto de fe: católicos fervorosos, católicos de ocasión y hasta ateos con redes
sociales están pendientes del resultado, confiando en que el nuevo pontífice no
solo mantenga el legado de Francisco, sino que —sin presionar, claro, pero…— lo
supere. Porque, después de todo, el Papa no solo bendice, también opina,
orienta, denuncia y, a veces, incomoda – Francisco incomodó hasta la misma
iglesia -.
La influencia del pontífice no se
limita a la esfera espiritual. Es tal su peso simbólico, que tras su
fallecimiento varios líderes políticos, algunos de ellos poco cercanos a la
moral vaticana, no dudaron en emitir comunicados de pesar. El protocolo es el
protocolo. Más llamativo aún fue ver a algunos de sus más vocales detractores
presentes en el sepelio, en lo que algunos interpretaron como un acto de
reconciliación… o de buena prensa. Porque si algo deja claro cada elección
papal es que la liturgia nunca está del todo exenta de estrategia.
El cónclave, esa reunión secreta donde
los cardenales eligen al Papa —como si la decisión de liderar a más de mil
millones de personas pudiera tomarse entre cuatro paredes sin susurros
celestiales ni presiones terrenales—, tiene su origen en el siglo XIII. Fue una
consecuencia directa del caótico episodio de Viterbo (1268-1271), cuando las
divisiones políticas entre los electores prolongaron la elección durante casi
tres años. Los ciudadanos, agotados por la falta de pontífice y quizás de
paciencia, decidieron encerrar a los cardenales bajo llave (cum clave, en
latín) y reducirles las provisiones de alimentos hasta que, movidos por el
hambre o por la inspiración divina, eligieron finalmente a Gregorio X. Este
Papa, decidido a que semejante espectáculo no se repitiera, estableció en el
Concilio de Lyon II (1274) normas estrictas que incluían el aislamiento de los
cardenales y la restricción de sus comodidades: nació así el protocolo del
cónclave que, con retoques modernos, persiste hasta hoy.
Aunque en la actualidad se asocia la
elección papal con la virtud y los méritos eclesiásticos, conviene recordar
que, históricamente, el proceso fue menos celestial y más terrenal. Durante los
primeros siglos, la designación del pontífice era influenciada por clérigos
locales, nobles romanos e incluso emperadores. En la Edad Media, prácticas como
la simonía (venta de cargos eclesiásticos) y el nepotismo (favoritismo hacia
parientes) permitieron a familias influyentes —como los Borgia o los Médicis—
promover candidatos según su conveniencia. Fue apenas en 1059, gracias a la
Reforma Gregoriana impulsada por el Papa Nicolás II, que se reservó
oficialmente la elección a los cardenales. Sin embargo, ni siquiera esto pudo
blindar el proceso de las pasiones humanas: el Gran Cisma de Occidente
(1378-1417), con varios papas autoproclamados en simultáneo, dejó en evidencia
que la política no entiende de sotanas. Y aunque técnicamente cualquier varón
católico puede ser elegido Papa, desde el siglo XV solo cardenales han ocupado
el trono de San Pedro, por su experiencia en la Curia y —no menos importante—
por ser una opción más manejable para alcanzar consenso.
Entre los rituales más emblemáticos
del cónclave figura el célebre Habemus Papam ("¡Tenemos
Papa!"), proclamado desde el balcón de la basílica de San Pedro. Este
anuncio, hoy convertida casi en una puesta en escena litúrgica, simboliza la
unidad de la Iglesia tras la elección. Curiosamente, en 2013, el recién elegido
Francisco rompió el protocolo al aparecer sin la tradicional capa roja (la mozzetta),
enviando desde el primer minuto una señal de austeridad que, para algunos, fue
tan revolucionaria como su pontificado. No menos teatral es el humo, blanco o
negro, que informa al mundo si se ha alcanzado un consenso o si, por el
contrario, aún hay debate (o desacuerdo, o estrategia, o todo junto).
Antiguamente, el color del humo dependía de la combustión de paja húmeda o
seca, pero las ambigüedades del pasado —incluido un gris sospechoso en 1958—
obligaron a incorporar productos químicos desde 2005 para garantizar que ni
Dios ni la prensa se confundieran.
El sistema de votación, en sí mismo,
es un ejemplo fascinante de solemnidad ritual: cada cardenal escribe en una
papeleta la frase Eligo in Summum Pontificem ("Elijo como Sumo
Pontífice"), la dobla y la deposita en un cáliz, mientras tres
escrutadores leen los votos en voz alta. Si ningún candidato alcanza la mayoría
de dos tercios, las papeletas se queman con aditivos para producir el consabido
humo negro. Una vez elegido, el nuevo Papa es conducido a la llamad
a “sala de
las lágrimas”, un pequeño recinto contiguo a la Capilla Sixtina donde se le
ofrecen tres hábitos blancos de distinta talla, para que la elección no fracase
por problemas de sastrería. El apodo de la sala no es gratuito: se le llama así
porque allí, entre lágrimas —a veces de emoción genuina, otras de puro pánico
existencial—, el elegido enfrenta por primera vez, a solas, el peso espiritual,
político y mediático que implica ser el sucesor de Pedro. Se cuenta, por
ejemplo, que Pío XII lloró desconsoladamente en ese espacio al ser nombrado
Papa en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y no era para menos..
La duración de los cónclaves ha sido
tan variada como los temperamentos de los cardenales. El más largo, nuevamente
el de Viterbo, se extendió durante 34 meses, obligando a Gregorio X a decretar
que, tras cinco días, los cardenales solo recibirían pan y agua. Otros, sin
embargo, han sido fulminantes: Julio II fue elegido en apenas diez horas. En
tiempos más recientes, Benedicto XVI fue elegido en 24 horas, un récord de
eficiencia que contrastó con su posterior renuncia en 2013, la primera
voluntaria desde 1415, y que aceleró reformas para hacer el proceso más ágil y
menos susceptible a sorpresas.
Las anécdotas históricas no tienen
desperdicio. En 1903, el emperador Francisco José I de Austria vetó al cardenal
Rampolla, favorito para el papado, lo que derivó en la elección de Pío X y, de
paso, en la abolición del jus exclusivae (el derecho de veto por parte
de monarcas católicos). En 1268, los ya mencionados ciudadanos de Viterbo no
solo encerraron a los cardenales, sino que incluso les quitaron el techo del
palacio para apurar la decisión. Como resultado, fue elegido Gregorio X, quien,
en una ironía monumental, ni siquiera era cardenal. Más recientemente, en 2013,
circularon rumores de que algunos cardenales usaban mensajes cifrados en X
(antes Twiter) para filtrar información desde el interior del cónclave, lo que
obligó al Vaticano a bloquear señales electrónicas en futuras elecciones. Así,
la modernidad también tiene sus penitencias.
El juramento de secreto, obligatorio
para todos los participantes del cónclave, ha sido desafiado ocasionalmente,
más por humanidad que por rebeldía. En 2005, el cardenal Luis Antonio Tagle
rompió a llorar al escribir el nombre de Benedicto XVI, gesto que, pese a las
normas, trascendió al exterior. Reformas recientes, como el límite de edad de
80 años para participar en la votación y la reafirmación de la mayoría de dos
tercios por parte del Papa Francisco, evidencian los esfuerzos por equilibrar
tradición, transparencia y una dosis mínima —pero necesaria— de lógica
organizacional.
Finalmente, el cónclave es mucho más
que una elección: es un espectáculo litúrgico, un ejercicio de poder, un guiño
a la historia y una metáfora de la Iglesia misma. Entre susurros, lágrimas y
humo —ya no santo, pero sí certificado químicamente— se decide no solo quién
guiará a los católicos del mundo, sino también cómo el Vaticano equilibra lo
sagrado con lo estratégico, la fe con la diplomacia y el pasado con un presente
lleno de redes, cámaras y, quién sabe, algún que otro tuit clandestino.