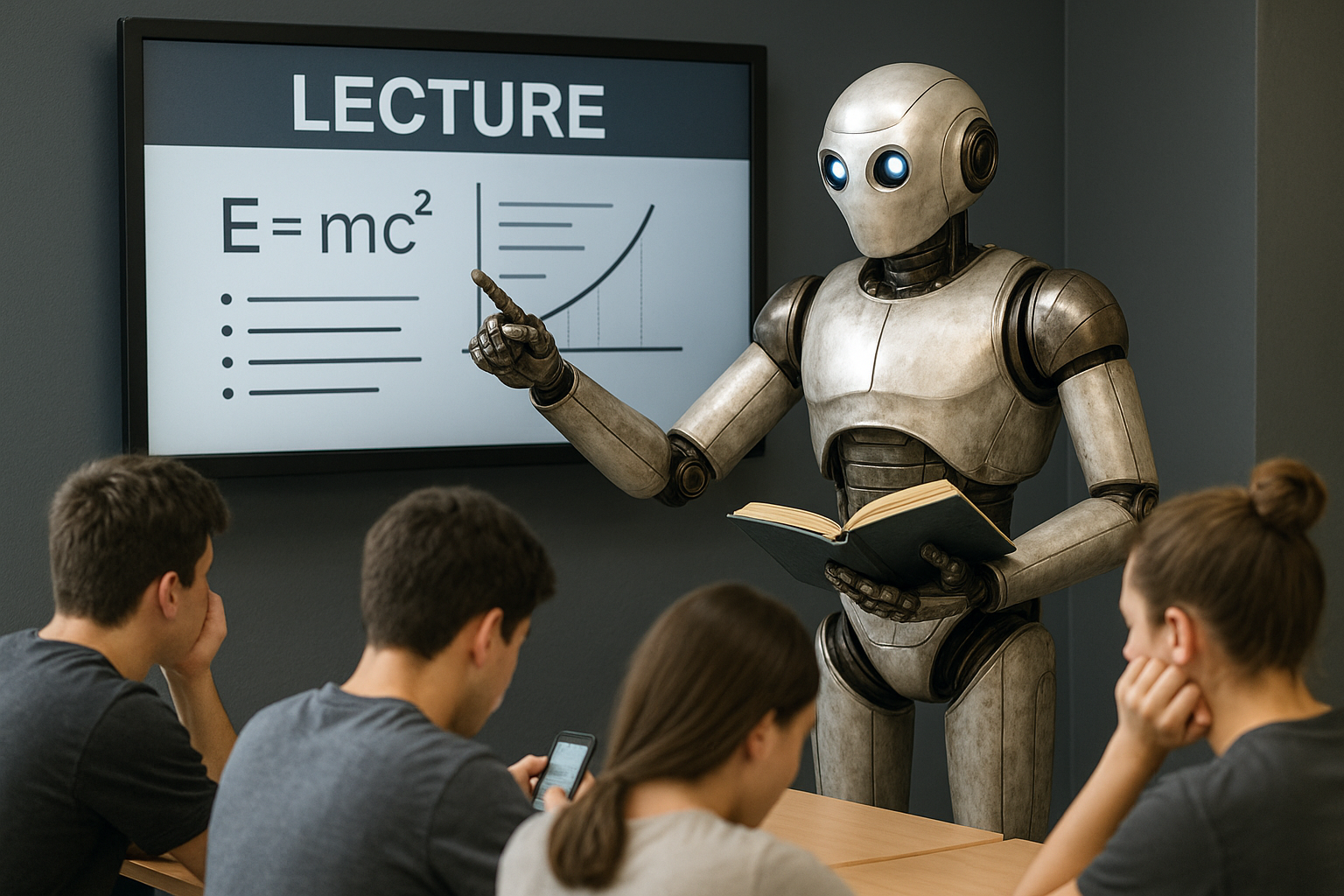Hay viajes que se planean durante meses y otros que simplemente suceden. Este pertenece al segundo grupo. Todo comenzó con un desplazamiento inevitable hacia Belém de Pará, Brasil.
Para llegar, el trayecto exigía un vuelo nocturno con salida a las 23:05 del 26 de enero de 2026 desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. La aerolínea, cuidadosa como suelen serlo, recomendaba presentarse con cuatro horas de antelación. Nada extraordinario. Nada sospechoso. Todavía.
La referencia inicial fue la puerta A13. Un detalle pequeño, aunque inquietante. No por superstición —la razón aún intenta gobernar—, pero el trece rara vez se presenta como buen augurio en historias que terminan bien.
Las pantallas del aeropuerto, los altavoces y los correos electrónicos decidieron entrar en acción con un entusiasmo casi coreografiado. El cambio de puerta fue anunciado, corregido y reanunciado al menos cuatro veces. El último aviso se recibió con humor. Después de todo, una vez superada cierta cantidad de cambios, la resignación se vuelve elegante.
El retraso inicial fue de una hora. Luego comenzó el embarque. Algunos pasajeros lograron llegar hasta la puerta del avión de la aerolínea más grande de Colombia… justo para verla cerrarse frente a ellos. Sin metáforas: cerrada en la cara. La aeronave no podía volar; requería revisión técnica.
De vuelta a la sala de espera, el chiste dejó de tener gracia. El nuevo horario quedó fijado para las 7:00 a. m. Ocho horas después. Nada serio, salvo perder la noche completa en compañía de sillas incómodas y café cuestionable.
Las incomodidades no tardaron. Un grupo particularmente expresivo de pasajeros brasileños —mezcla notable de enojo, humor y diplomacia tropical— logró que la aerolínea reconociera conexiones perdidas, ofreciera hotel, comida y compensación económica. Una reinterpretación bastante creativa del concepto de “servicio de calidad”.
La compensación incluyó una cobija. Un objeto destinado a convertirse en recuerdo oficial del episodio: más simbólico que útil, pero memorable.
Finalmente, cerca de las 7:00 a. m. del 27 de enero, llegó el abordaje real. El avión fue comandado por una capitana, acompañada de una tripulación impecable que, durante el vuelo, ofreció lo mejor dentro de las posibilidades técnicas: un buen sánduche y una bebida a elección, siempre dentro del marco de lo humanamente razonable.
La aeronave no pretendía ocultar su perfil austero: sin puertos de carga, sin entretenimiento y con un wifi cuya existencia era más filosófica que práctica.
El cinturón de seguridad permaneció abrochado casi todo el trayecto. Treinta mil pies más abajo, la selva amazónica imponía respeto. El río serpenteaba como una anaconda gigantesca, recordando que allí abajo todo es vasto, antiguo y poco interesado en nuestra agenda de vuelo.
Entonces llegó el anuncio: —Daremos algunas vueltas. Las condiciones climáticas en Belém de Pará no permiten aterrizar por ahora. Existe la posibilidad de dirigirnos a Georgetown.
Nada dice “tranquilidad” como un posible cambio de país por falta de clima.
Durante cuarenta minutos, el avión giró en círculos hasta que llegó la autorización. El descenso fue decidido. Hubo un vacío. Gritos. Manos aferradas. La gravedad, haciendo su trabajo, apareció de manera estelar. La maniobra fue impecable. Punto alto para la capitana.
Belém nos recibió con cielo gris y pista mojada. El aterrizaje fue tan preciso que el avión estalló en aplausos. Doce horas después, habíamos llegado.
La ciudad no nos esperaba como turistas. Una situación compleja y profundamente íntima —de esas que no avisan ni piden consentimiento— nos había llevado hasta allí. Tras completar las gestiones necesarias, apareció una noticia adicional: el regreso inmediato a Colombia no era posible. La solución fue sencilla e inapelable: quedarse tres días más.
Así nació el turismo forzado, un paseo por la ciudad, buscando más relajamiento que diversión, Con ayuda de Copilot apareció una lista de lugares de interés. El Mercado de Ver-o-Peso encabezaba el plan. Un sitio donde todo tiene olor, color y carácter. Pescados que aún no aceptan su destino, frutas que desafían la fonética y hierbas capaces de prometer soluciones que la medicina moderna prefiere observar a prudente distancia. No es ordenado ni bonito, pero es auténtico. Y eso cuenta.
La Catedral de Nuestra Señora de Nazaret ofreció un contraste absoluto. Patrimonio de la UNESCO, columnas monumentales, vitrales disciplinando la luz tropical y una Virgen que observa con calma a creyentes y visitantes casuales, como sabiendo que no todos llegaron por fe, pero ninguno se va igual.
Un fragmento de selva apareció luego en plena ciudad: el Parque Zoobotânico del Museo Emílio Goeldi. La victoria regia evocó de inmediato al Jardín Botánico de Bogotá
, confirmando que la memoria también cruza fronteras sin pasaporte. Tortugas, aves, simios, una nutria curiosa y un animal similar al capibara —aunque más pequeño y de nombre ya olvidado— completaban el recorrido.
El Teatro Experimental Waldemar Henrique mostró otra faceta de la ciudad: madera, iluminación precisa y un cuidado que contrasta con otras edificaciones públicas donde el tiempo ha dejado huellas menos poéticas.
El cierre llegó con la corveta-museo Solimões. Una nave pesada, armada hasta los dientes en su pasado, hoy reciclada con acierto. Se recorren camarotes, sala de máquinas y oficinas, todo muy didáctico y discretamente intimidante. La foto en el casco es obligatoria; nadie escapa a ese ritual.
El regreso a Bogotá fue tranquilo. La misión, cumplida. Quedó el deseo de volver, esta vez sin urgencias, sin incidentes técnicos y con el ánimo suficiente para disfrutar de Belém de Pará como merece: una ciudad compleja, amable y resiliente, habitada por personas dispuestas a hacer auténticos malabares lingüísticos para entender nuestro portugués limitado… o, en su defecto, nuestro español sin concesiones.